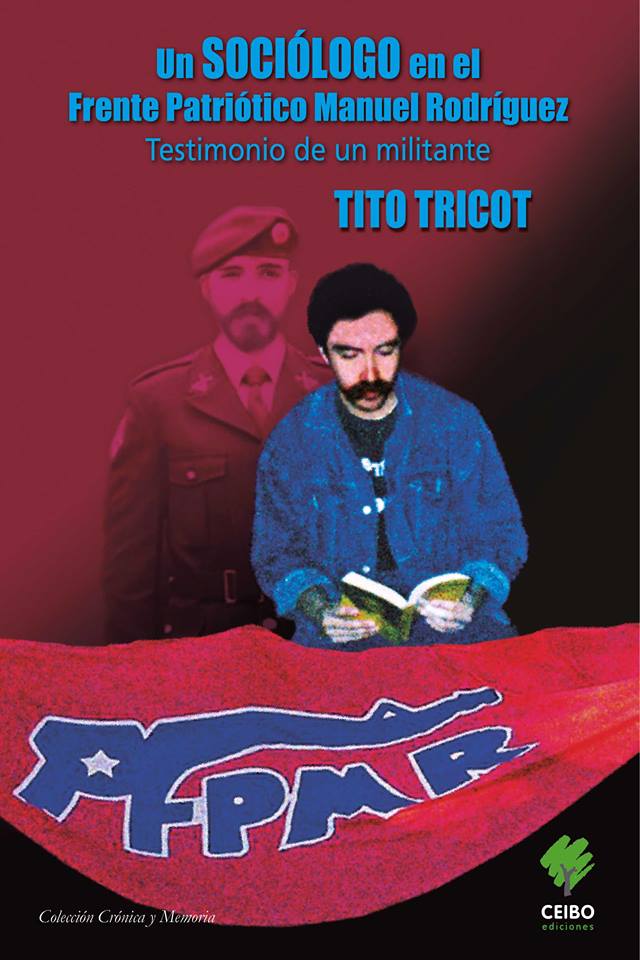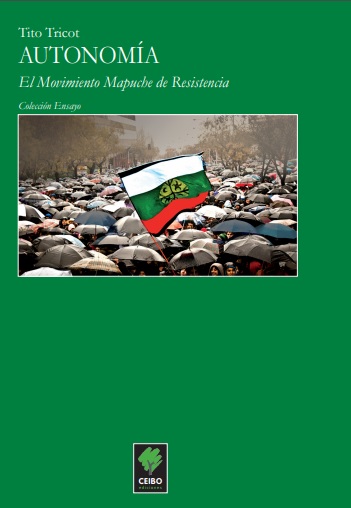El temporal de viento golpeaba incesantemente la ventana de la añosa casona encaramada en el cerro Barón, reventando las fisuras de la techumbre y pasmando a los ratones que no sabían si correr o llorar. Como la amante de turno que cada vez que se desataba la tormenta emitía unos gemidos ininteligibles que exasperaban a los vecinos. Más que nada porque no podían ignorar el engaño de aquella delicada mujer que, cada vez que el marido salía de viaje, se trasformaba en pantera. Y morena como era, se desplazaba sigilosa por entre las sombras de la noche, subiendo y bajando cerros sin ser vista, para atrapar a los desprevenidos caminantes que, hipnotizados por su singular belleza, eran arrastrados sin culpa a la alcoba matrimonial.
Era tan joven que daba miedo tocarle y perderse en su fragilidad virginal, aunque, la verdad, siempre tuve la impresión que su tierna sonrisa tenía más que ver con el placer terrenal que con ángeles cósmicos. Pero aquella sonrisa le bastaba para conquistar a príncipes y reyes, a estudiantes, carniceros y marinos mercantes, como su esposo, quien se enamoró perdidamente de ella una noche de invierno porteño. Apenas frisaba los catorce años cuando aquel marino endurecido en los mares del sur la desfloró con tal fuerza y escándalo que desató la furia celestial. Entonces, resonaron truenos y relámpagos por doquier, dejándose caer un aguacero de padre y señor mío que se incrustó para siempre en el recuerdo de la niña. Por ello es que ahora, muchos años después, cada vez que advierte viento o lluvia, se sumerge en una especie de letargo, exhalando esos sonidos extraños que irritan a los vecinos y que sus amantes confunden con orgasmos múltiples.
Pero ella nunca supo de orgasmos y por ello salía discretamente de su casa en las alturas para enfrentar sus temores y sus deseos más profundos. Algún día, musitaba siempre, casi con angustia, encontraré al hombre que me haga feliz. Y todos los hombres arrastrados sin piedad por entre los adoquines de los callejones más oscuros del puerto, se ufanaban de ser los dioses del orgasmo. Hasta que se encontraban con la ternura de su mirada infantil y perdían el rumbo hasta su propia muerte súbita, irremediablemente temprana. Y ahí tendidos en lecho ajeno, exangües y desangrados, miraban el lunar de la niña que les observaba con lástima, sumida en sus memorias y sus ansias de atávica felicidad que nunca llegó. Hasta la noche de un jueves de primavera de carnaval cuando persuadió a un escuálido muchacho de ojos tristes para acompañarle hasta su refugio. Algo le hizo presentir que esa noche sería distinta a todas las noches; quizás fueron sus manos de choroy o el mechón que le caía sobre la frente. O quizás no fuera ninguna de esas cosas y simplemente se contagió con el espíritu del carnaval de la costa, remedo local de la calentura tropical.
Cantó y bailó hasta la madrugada con aquel joven que, en un arrebato de sinceridad, le confesó su engorrosa virginidad, objeto de eternas burlas entre amigos y enemigos. Así, desnudos en medio del cuarto, se amaron como hacen los amantes vírgenes, con prisa, con torpeza, con las sienes palpitando a punto de reventar; con temor, acaso con vergüenza, pero con tal transparencia que en el momento preciso del beso más apasionado de la historia de Valparaíso detuvieron su vuelo cormoranes y gaviotas; las costureras del barrio almendral no pudieron enhebrar sus agujas; las prostitutas del puerto lloraron de alegría y los feriantes de la avenida Argentina regalaron cerezas y frutillas a todos los clientes fieles. Toda la ciudad se paralizó perpleja ante la belleza del cántico de lluvia que inundó los corazones de esos amantes furtivos que descubrieron las estrellas en noche de carnaval mientras el marido escribía cartas de amor en algún lugar del mundo.
Tito Tricot